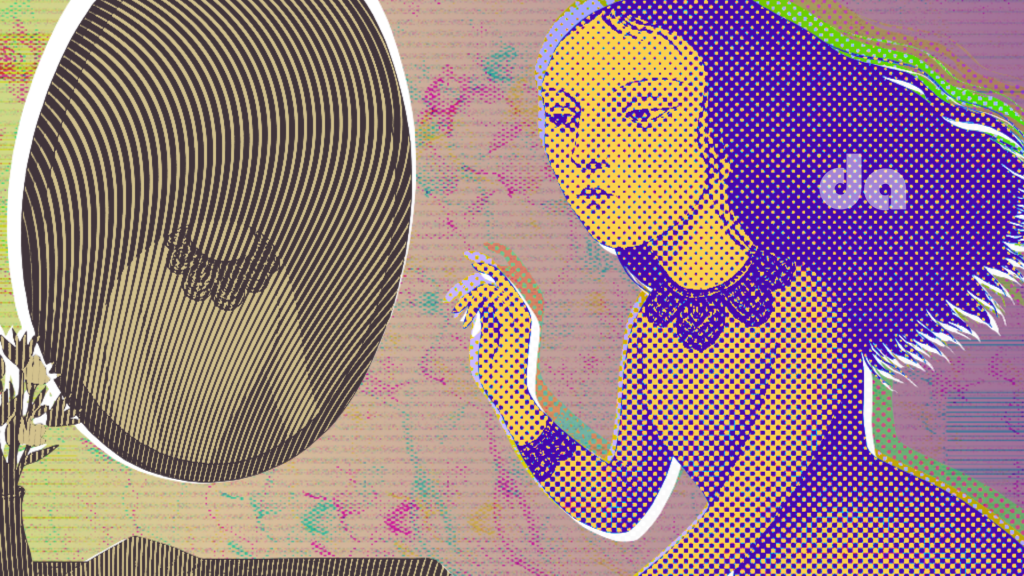
En plena sociedad contemporánea, el camino de cada ser humano se ve fragmentado por distintas narrativas expectantes que presionan a la mayoría de los jóvenes y adultos sobre el qué hacer o qué no hacer.
¿Alguna vez te has sentido atrapado en preguntas como “¿para qué estoy aquí?”, “¿tiene sentido lo que hago?”, “¿y si nada importa realmente?”? Si la respuesta es sí, no estás solo. En tiempos de incertidumbre y cambios que ocurren a un ritmo vertiginoso, el viejo existencialismo parece haber cobrado nueva fuerza… y no precisamente para bien.
Este movimiento filosófico ha cobrado relevancia en los últimos años, más aún en nuestra era de hiperconectividad en la que la necesidad de buscar el brillo propio que distinga a cada individuo de otro sea lo suficientemente significativo para expresar la esencia de sí.
Todos en algún momento de su vida han experimentado dudas existenciales. Ya sea de manera consciente o inconsciente, a través de pensamientos o acciones, cada persona busca insistentemente la respuesta al famoso ‘sentido de la vida’, como también a ‘la razón de la existencia’, ‘lo que desea el destino’, entre otras cuestiones humanas.
El existencialismo no es nuevo. Como corriente filosófica moderna, se consolidó hace más de un siglo, alimentado por pensadores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus, aunque sus raíces se remontan a autores como Søren Kierkegaard. Hoy, sin embargo, lejos de quedarse en las aulas de filosofía, ha invadido silenciosamente las redes sociales, las conversaciones cotidianas e incluso las sesiones de terapia. ¿El resultado? Una generación que, más que buscar sentido, parece obsesionada con su ausencia.
La paradoja es evidente: vivimos en la era de la hiperconectividad, pero también en la era de la soledad. Tenemos más opciones que nunca, pero también más dudas. Se nos dice que podemos ser cualquier cosa, pero no se nos enseña cómo lidiar con el vacío si no logramos ser “alguien”. Este caldo de cultivo ha hecho del existencialismo no una corriente de pensamiento, sino una carga emocional que muchos jóvenes —y no tan jóvenes— llevan sin saber cómo nombrarla.
Albert Camus decía: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. Con esto no llamaba a rendirse, sino a enfrentar la vida con valentía, aun cuando parezca absurda. Sartre, por su parte, afirmaba: “Estamos condenados a ser libres”, una frase que hoy resuena como un eco en cada joven que siente el peso de elegir su camino en un mundo saturado de estímulos pero vacío de guía.
¿Estamos frente a una nueva epidemia para la salud mental? Tal vez. No porque filosofar esté mal, sino porque ciertas interrogantes han creado una angustia sin acompañamiento. Las preguntas existenciales no deberían poseer categoría patológica, pero tampoco ignorarse. El problema es cuando se normaliza vivir atrapado en la duda permanente, desconectado del aquí y ahora, y se romantiza la tristeza como si fuera una señal de profundidad intelectual.
Por eso, urge que la salud mental se aborde también desde lo existencial, no solo desde lo clínico. Las terapias tradicionales necesitan abrir espacio a los grandes interrogantes de la vida, pero con herramientas que ayuden a encontrar caminos, no a perderse más. Al respecto, Simone de Beauvoir escribió: “El problema no es vivir, sino saber para qué se vive”. Y esa búsqueda, aunque angustiante, puede ser también el punto de partida hacia una vida más auténtica.
A los jóvenes que hoy sienten el vértigo de la libertad, la incertidumbre del futuro o la carga de ser “alguien” en una sociedad de apariencias, les digo: no están solos. Sentir angustia no es un error, es parte del ser humano. Pero no dejen que esa angustia los paralice. Pregunten, duden, escriban, rompan moldes, busquen ayuda si lo necesitan. No todo tiene que tener sentido para que valga la pena vivirse. Como escribió Kierkegaard: “La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante”.

